No se puede decir que el río cambie de una manera en invierno y de otra manera en verano. Cambia. Eso es todo. Las islas, por el contrario, parecen distintas con cada estación que llega. No sólo por la intensidad del verde en el verano, sino por algo mucho más sutil. En el invierno, desde el río abierto, se pierden en una lejanía brumosa. De pronto están, de pronto no están.
Uno duda del río y piensa que es imposible llegar alguna vez, a pesar de toda esa tenue ansiedad que lo aisla y lo mece y lo acongoja en parte. Más bien son un borde ilusorio, una sombra que oscila con el horizonte, hacia el oeste. Si por fin logra acercarse, entonces parecen todavía más remotas, habitadas por el silencio y la soledad y por una tristeza irreparable.
En el invierno la luz se refugia en lo alto. Amanece y oscurece en lo más encumbrado del cielo, muy lejos de la superficie.
En verano sucede lo contrario. La luz comienza a brotar de las mismas islas y, empujando por allí, desborda hacia el resto del día.
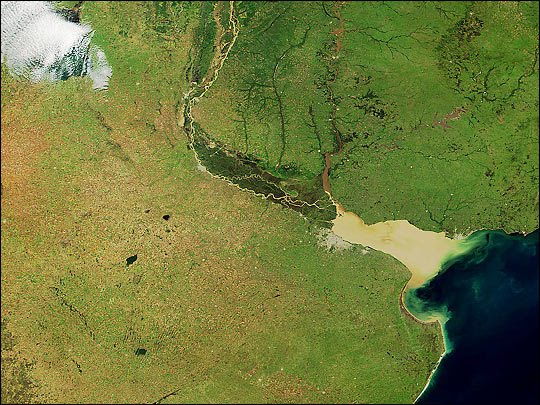
No hay comentarios:
Publicar un comentario